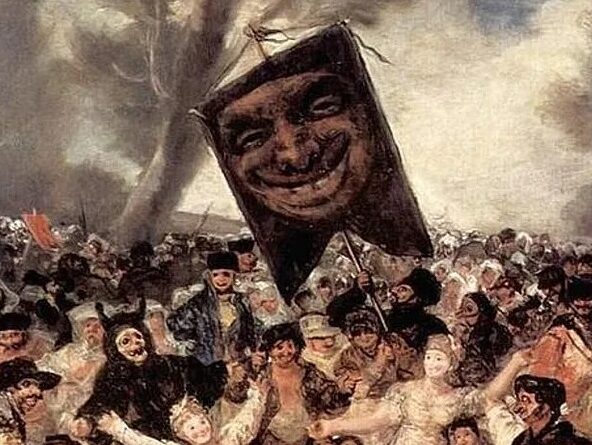📜 El Rompecabezas de la muerte en Rosario – Por Ricardo Marconi
Combatir a la mafia
Pedro Lino Funes era el dueño de una considerable fortuna y había ocupado el cargo de inspector de Loterías en Rosario, a partir del 20 de febrero de 1884.
Ingresado a las lides políticas, fue diputado por la Capital provincial desde el 3 de mayo de 1888. También se desempeñó como presidente del Club Social de Rosario y desde 1893 fue vocal del Consejo General de Educación y presidente interino.
El 27 de agosto de 1893 concurrió a la ceremonia en la que se designó, con su nombre a la estación de ferrocarril que pasó a denominarse Estación Funes. Ello provocó indignación en el vecindario e incluso, en diversas oportunidades, el nuevo cartel fue apedreado, ya que la población entendía que no había una motivación valedera para el cambio de denominación.
Hizo las veces de médico escolar desde el 7 de septiembre de 1904, actuando posteriormente como diputado por el Departamento General López del 28 de marzo de 1906 al 12 de mayo de 1909, tras lo cual, fue jefe Político desde el 13 de febrero de 1909 al 17 de febrero de 1910.
Se graduó como médico en Buenos Aires con una tesis sobre “Causas y tratamientos de afecciones hepáticas” y en su gestión fue colocada la piedra fundamental del Palacio de Jefatura.
*
En la época en que Funes era el jefe policial la actividad delictiva era casi sólo patrimonio de un minoritario sector de la colectividad siciliana, inmigrantes de la primera generación.
Por ese entonces, debido al homicidio de Francesco Randisi, la policía -en numerosos procedimientos-, capturó a 40 sicilianos como consecuencia de las “batidas” contra los mafiosos.
Los arrestos estaban a cargo del comisario de órdenes Carlos Riccheri, quien rodeaba los conventillos cercanos a la zona céntrica y a la de quintas, que posteriormente dieron origen a los barrios de Rosario.
A un año de la finalización de su mandato como jefe policial, Funes falleció en Rosario el 4 de noviembre de 1910.
Suipacha: Destino final de putas, locos, presos y «fiambres»
En este derrotero a que nos lleva la investigación periodística que nos ocupa, llegamos al 18 de febrero de 1910, momento en que tomó la conducción de los sistemas de seguridad en Rosario el doctor Julián Paz, un jurisconsulto y ex magistrado de Santa Fe.
Accedió efectivamente al cargo como resultante de haber cursado estudios en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, en la que se graduó en 1891.
Ejerció su profesión en su ciudad natal en 1910 y 1911, mientras que como jefe Político actuó –como indicamos- en 1910, tras lo cual se hizo cargo del Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Ignacio Crespo, en la época en la que se aplicó la Ley Sáenz Peña.
El censo municipal de 1910, durante la gestión de Paz, indicaba que el padrón electoral tenía 4.640 inscriptos, de los cuales 1.726 eran de origen itálico. En la capital fue fiscal de Cámara y le otorgaron su retiro, con goce de sueldo por su larga actuación en dicho organismo judicial.
El abogado que nos ocupa, también fue dirigente de la Asociación Protectora de Dependientes. Una idea principal regía sus actos: por cada persona que se asociara, esperaba que también lo hiciera un comerciante-patrón como socio protector.[1]
Las 400 manzanas
En el aludido 1910, el foco de la población estaba localizado en unas 400 manzanas que estaban limitadas por el Río Paraná al este, el bulevar Oroño al oeste y avenida Pellegrini al sur.
Allí, la sociedad burguesa se radicó y tras esos límites geográficos buscó situar lo improcedente para su clase social. Debido a que por ley la calle Córdoba era intocable, la calle Suipacha se transformó en la arteria donde se podía ubicar lo ocultable.
Así, las más conocidas casas de citas del barrio Pichincha, el manicomio, la cárcel –Unidad de Detención Nº 3- y el cementerio El Salvador, quedaron traspuestos por la calle Suipacha, donde podían estar las putas, los locos, los presidiarios y los “fiambres”.
La ciudad se extendió hacia el sur, norte y oeste y todo aquello considerado marginal quedó inserto en el área central del ejido social y urbano. La población se multiplicaba y la atención de las “prosti” debía ser considerada por el ordenamiento urbano y ello derivó en la creación –un año más tarde- de una zona prostibularia.
Allí trabajaban 500 mujeres, aproximadamente, que controlaba un médico, de apellido Martínez –una sala del Hospital Carrasco lleva su nombre- quien atendía primero en un dispensario de Pichincha y luego en la Asistencia Pública, según el historiador Antonio Sciara en uno de sus trabajos publicados el 1 de octubre de 1974. Así, el ejercicio de la prostitución nació en la seccional 9na y se afianzó en la 4ta.
Los vividores pasaban sus días en casas que se denominaban “privados”, donde se la pasaban jugandoa las cartas, tomando mates y bebiendo vino de mala calidad. Solo controlaban a sus mujeres una vez a la semana. Llegó Santa Fe, de esta manera, a tener una casa de citas por localidad.
En Las Rosas, su dueño era un sujeto de apellido Gasparetto; en Casilda, el “Gallego Julio”; y había lupanares en Máximo Paz, Alcorta, Godoy, San Cristóbal y Tostado. El francés “Lullo” tenía uno en la ciudad de Paraná y otro en Rosario en la esquina de Dorrego y la actual Avenida Belgrano.
En el último de los citados locales había mujeres de las dos ciudades aludidas. Estaba todo perfectamente organizado, ya que en el local de calle Dorrego, las mujeres iban a inscribirse. Allí las desnudaban, un médico las revisaba y si a «Lullo les gustaba su aspecto», les daban entrada y a la semana empezaban a cobrar –los lunes, a las 14- teniendo las elegidas la posibilidad de realizar una salida por semana y si debían irse fuera de la provincia, la autorización era de una vez por mes, generalmente cuando las mujeres menstruaban.
Si tenían la osadía de escapar, se ordenaba su captura y al ser ubicadas y capturadas se las regresaba a su lugar de trabajo, donde sufrían la falta de alimentos y eran objeto de palizas ejemplificadoras.[2]
Las mujeres que aceptaban ese tipo de condiciones terminaban su época de esplendor y caían vertiginosamente en una decadencia atroz. “Terminaban limpiando pisos y muriendo con un ojo cerrado por un ataque de sífilis”.[3]
[1] Diario La Capital. 19/06/1870
[2] Antonio Sciara. 11-10-74. La mafia en Argentina. Héctor Nicolás Zinni. Pág. 60
[3] Íbidem.Pág.64
————————————–
*Ricardo Marconi es Licenciado en Periodismo y Posgrado en Comunicación Política
Foto Rosario en el Recuerdo: El Cementerio El Salvador y su parquizado exterior vistos hacia 1907 desde la terraza de la Administración de la belga «Compañía General de Tramways Eléctricos del Rosario». En primer plano se puede observar «ese callejón de tierra movida que entonces era avenida Pellegrini», parafraseando a Julián Centeya cuando definía como era hacia la misma época una después importante arteria del manziano barrio porteño de Pompeya. Entrevemos casi de modo imperceptible a la izquierda de la fotografía, a un tranvía avanzando por calle Plata (hoy Ovidio Lagos). Colección Alejandro Lieber.
Viene de acá: Rosario, «la ciudad de las esclavas blancas»
Continúa aquí: Las sacerdotisas del amor cotizable