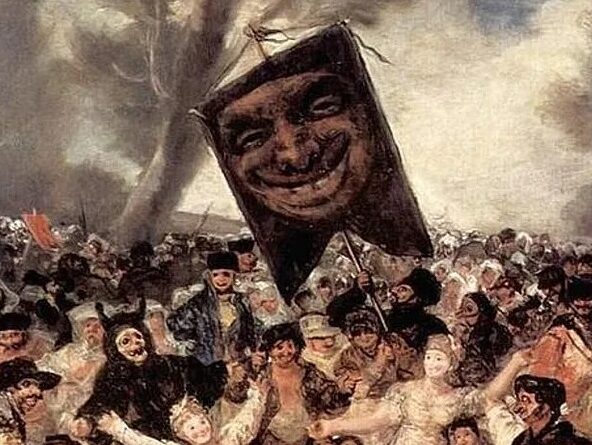📜 El rompecabezas de la muerte en Rosario – Por Ricardo Marconi
La persecución criminal en la época colonial
Ya en el período colonial, Francisco de Frías, dirigiendo la Santa Hermandad, funcionaba como un tribunal con jurisdicción para terminar con los delitos en despoblado.
Y lo hacía, en más de una oportunidad, con innecesaria violencia y sumariamente, tras la detención de malhechores –en general ladrones chapuceros y vestidos de manera zaparrastrosa- capturados por los «cuadrilleros».
Los nombramientos, como el de Frías, estaban sujetos a la aprobación de los virreyes, quienes en general autorizaban las propuestas que le llevaban, ya que al tema no le prestaban mayor importancia.
Vale recalcar que ningún virrey vio morir al sargento mayor De Frías, sumido en la miseria, al punto de ser enterrado «en limosna» tras haber recibido los ruegos por su vida de los labios de un piadoso religioso, a la luz de las velas, a pesar de haber servido cuatro veces como la más alta autoridad de su territorio, un distrito rural que comprendía desde el arroyo Ramallo al sur, el río Carcarañá al norte y el desierto al oeste, debiendo ser considerado ello como una prueba de su honradez.
Caído el gobierno virreinal, los cabildos continuaron nombrando alcaldes hasta el término histórico de los mismos. Es más, organizado el gobierno independiente, prosiguió por un par de años el mecanismo burocrático de designación.
*
Ampliando las disposiciones del 28 de diciembre de 1820, el 5 de enero de 1821, el general López dictó los artículos de observación para el Cabildo «debiendo a más el regidor de policía cuidar e inspeccionar las escuelas mensualmente, cuidar de las mejoras de la institución y usar de los jueces ordinarios, siendo fiel ejecutor policial, debiendo utilizar como distintivo de su mundo, un bastón como insignia impresa en el puño de oro, con las armas de la ciudad».
Once años y medio después, el 10 de julio de 1832, por diferencias marcadas entre el Cabildo y la Junta se generaron desavenencias y se dispuso disolver el primero, concretándose realmente la decisión el 1º de octubre de 1833.
Previamente, el 28 de enero de 1833, se había dictado un reglamento, instituyendo las autoridades que debían subrogar las atribuciones del extinguido Ayuntamiento.
De esta manera, se nombró un juez de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial, un defensor de Pobres y Menores, un jefe de Policía, un juez de Paz para cada uno de los cuarteles, en lugar de los alcaldes; un alcalde de Cárceles, jueces de Paz para Rosario, Rincón y Coronda, a lo que deben sumarse algunas comisarías auxiliares, con lo que se creaban, implícitamente, administraciones de justicia y policial para Santa Fe.
Las funciones estrictamente policiales consistían en conservar el aseo de las calles, tarea en las que el abuso de poder de la autoridad deslindaba en reos condenados al servicio público, quienes también eran obligados a servir como controladores del servicio lumínico de las calles y a desempeñarse como inspectores del sistema de pesas y medidas, utilizado para el abasto de carnes, así como las que se usaban en pulperías y tiendas.
El juez de Policía disponía los arrestos y la detención de personas con orden escrita de los jueces, cuidar la seguridad de las “casas de prisión” y no permitir a las mismas que estén a oscuras. Debía, además, que hubiera reuniones de personas en puertas y ventanas, a altas horas de la noche
Instituido el primer gobierno patrio, nada se modificaría en la policía santafesina. El sistema penitenciario continuó con pésimos índices de inseguridad y los reclusos, cuando abarrotaban las celdas –como en el presente- y su condición humana era insostenible, eran incorporados por la fuerza al Ejército para realizar misiones en la periferia de la ciudad o simplemente se los destinaba a los fortines, transformándose en “carne de cañón” de los ataques de los malones, tema de los que nos ocuparemos minuciosamente más adelante.
Con esos presos mal preparados militarmente para la campaña, el Ejército conformó divisiones enteras de ladrones, vagos, desalmados y bandoleros, hábiles por cierto para el uso de armas y para pelear sin ellas.
De esta manera, en una especie de gobierno patriarcal, que contenía el poder militar y judicial, la policía se fue afirmando como auxiliar de la justicia.
En esa época y en Santa Fe -como dato aleatorio, pero significativo de la sociedad en su conjunto- los gobernantes no se extralimitaron en su accionar, a tal punto que el gobernador Mariano Vera era muy querido entre la población, que veía al mismo como un libertador del abuso extranjero, mientras que el general Estanislao López era respetado por su prestigio militar y por su parentesco con casi todas las familias.
No ocurrió lo propio con Juan Pablo López, quien fue muy poco estimado, ya que la población no encontró en él las condiciones que se esperaban como sucesor de su hermano Estanislao.
Por ese entonces, el nivel de inseguridad era tan alto que los caudales públicos se hallaban en las casas particulares de los gobernantes, desde donde se distribuían para cubrir las necesidades sociales y, muchas veces, el dinero salía del bolsillo del gobernante local ante un caso de urgencia.
*
No podemos dejar de mencionar, a estas alturas del relato, un episodio que permitirá entender hechos que se desencadenarían en el futuro. Nos referimos a la firma de un decreto por parte del Primer Triunvirato el 4 de septiembre de 1812 y que generaría el arribo de miles de inmigrantes.
En el mismo se señalaba que «…el gobierno ofrece su inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen fijar su domicilio en el territorio (…)
La medida permitía abrir las fronteras a la inmigración del mundo que deseara vivir en el suelo patrio. Es más, la Constitución de 1853, en su prólogo, también hace referencia a «todos los habitantes del mundo que quieran habitar el suelo argentino» y la resultante de la propuesta fueron intensos flujos de población. La mayoría abandonó su patria lanzándose literalmente a la aventura, pues ignoraban casi todo de su lugar de destino.
Los presidentes Mitre, desde 1862 a 1868; Sarmiento, desde 1868 a 1874 y Avellaneda, desde 1874 a 1880, lograron que la República atrajera inmigrantes ofreciéndoles facilidades para su incorporación social a través de la Ley de Colonización de 1876, que reflejaba la situación estadual frente a la tierra pública.
El desierto estaba a las puertas de Santa Fe y de Rosario, donde se registraron, en 1858, 9.785 habitantes; en Santa Fe, 6.102 y 25.474 estaban esparcidos en diversos pueblos.
————————————–
*Ricardo Marconi es Licenciado en Periodismo y Posgrado en Comunicación Política
Foto Rosario en el recuerdo: La plaza 25 de Mayo fue el ágora natural en torno al cual se fue consolidando a lo largo del siglo XVIII el lento proceso de aldeamiento del vasto hinterland rural del Pago de los Arroyos. Aquí la vemos en la primera década del siglo XX desde alguna azotea de Santa Fe y Laprida, mostrando a la vez rupturas y continuidades con nuestro hoy. Podemos observar arquitecturas edilicias u ornamentales que siguen inmutables o parcialmente modificadas, como el Palacio Municipal, la iglesia catedral y la pirámide de la Constitución; junto a elementos entonces presentes y a los que el tiempo llevó, como el enrejado de ese paseo público, el entarugado de madera de las calles, y los edificios de la casa parroquial y de la Jefatura Política del Rosario
Viene de acá: La Santa Hermandad y el peregrinar de la Virgen
Continúa aquí: La decadencia inexorable del Cabildo y la estructuración policial