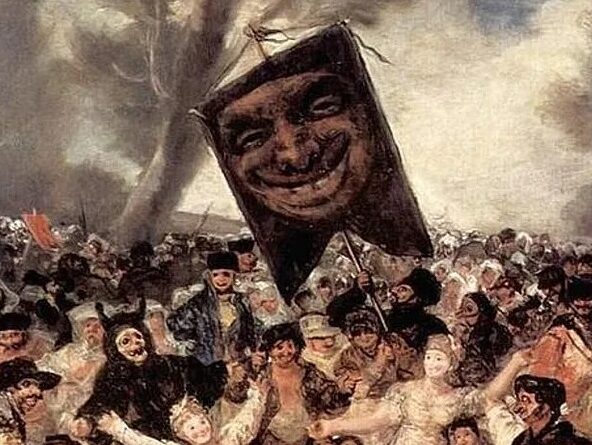📜 El Rompecabezas de la muerte en Rosario
Las sacerdotisas del amor cotizable
Guillermo Roque Brocquen, de honda vocación militar transmitida por su padre, había nacido el 6 de diciembre de 1866 en Buenos Aires.
Esa inclinación castrense fue determinante para que se alistara en la Marina de Guerra y, al poco tiempo, pasara a formar parte del Ejército. Participó, haciéndose notar, en las jornadas revolucionarias de julio de 1890 y por su actuación ascendió a teniente 1º. En el arma de Artillería fue capitán en 1892 y un lustro después, en una vertiginosa carrera, ascendió a mayor. Luego se lo designó 2º jefe del Batallón de Artillería de Costas, creado por iniciativa propia y la de su titular, teniente coronel Carlos Malló.
En 1899, como premio a su notoria eficiencia profesional comenzó a cumplir funciones en el Ministerio de Guerra y, a los 14 días de su ingreso, se lo nombró jefe del Cuerpo de Cadetes del Colegio Militar de la Nación, donde, además, ejerció como docente en la materia Legislación.
Del Regimiento 3 de Artillería de Montaña, en Salta, organismo militar donde actuó como 2do. jefe en 1903, fue fundador y con posterioridad, con el grado de teniente coronel, recibió el grado de jefe del Regimiento 2 de Artillería de Campaña en Liniers y al año siguiente asumió idéntico cargo en el Regimiento 4 de Villa Mercedes, en San Luis. Ni él mismo podía creerse lo que le sucedía en su vida militar. Creía que no merecía tener tanto predicamento en su entorno de oficiales jefes y en las tropas a su mando.
Intervenida esa provincia en 1907, asumió la comandancia de todas las fuerzas y en 1908, luego de ejercer la jefatura de la 1º división del Gabinete Militar, se le confió el cargo de agregado castrense en la embajada de Argentina en Chile.
Fue posteriormente jefe de la Brigada de Artillería de la 1º Región, con el grado de coronel; jefe del Acantonamiento Campo de Mayo, en 1912 y después de haber sido jefe Político de Rosario, -mando del que se hizo cargo el 25 de abril de 1911 por primera vez, durante la intervención de Santa Fe-, tomó funciones de inspector de Artillería, aunque es necesario destacar que, en 1912, en cumplimiento de su gestión como político, el coronel hizo elaborar una memoria, dirigida al ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, doctor J. Cortés Funes.
En dicho documento detalló su labor administrativa, los mecanismos para mejorar los servicios de seguridad, el incremento de éstos y las medidas para subsanar deficiencias. También hizo mención a temas tales como mecanismos de ascensos, sueldos y restricciones económicas para optimizar el presupuesto vigente en ese entonces, así como la actividad emprendida para combatir la actividad prostibularia, el juego clandestino, la atención de dementes que pululaban por la vía pública, el estado de seccionales y otras dependencias policiales, la provisión de armamentos para los efectivos y la rendición a la Receptoría de Hacienda de las multas que alcanzaron a $ m/n. 57.782.
Por último, la memoria contemplaba un informe estadístico de delitos en 1911, sobre una superficie de 13.619 hectáreas y 203.000 habitantes.
*
Brocquen, con mano firme, combatió la delincuencia y su administración alcanzó un mayor ritmo de trabajo. En 1911 le tocó vivir una coyuntura particular, puesto que se volvió a poner sobre el tapete la cuestión de las actividades prostibularias en los lupanares de Rosario.
Para atacar la cuestión, los periodistas de esa época dieron cuenta de una serie de medidas ejemplarizadoras, notándose, además, la realización de numerosos operativos contra los rateros y “souteneurs”, así como contra las mujeres que ejercían el más viejo de los comercios, pero clandestinamente, ya que intentaban sacarse de encima a sus explotadores.
En relación a los aludidos “souteneurs”, firmó una “sentencia de muerte” contra los “engrasados caballeros”, según decía la revista satírica “Monos y Monadas” y para ello logró una estrecha colaboración de los policías de la seccional 4ta., jurisdicción dónde se rapó más de 30 individuos, principalmente rusos, alemanes y algunos argentinos que estaban ingresando al selecto grupo de “fiolos” que actuaban como dueños de las mujeres prostituidas.
La medida produjo, casi de inmediato, un despoblamiento momentáneo del barrio, el que se presentaba a la vista de los recién llegados a la ciudad – en tren y en colectivos-, pleno de vicios, miseria y mugre, así como lleno de “taitas”, melenudos –ahora pelados- y bravucones.
*
Durante dos lunas llenas, los cafetines de la avenida Rivadavia permanecieron vacíos como si se hubiera determinado una “huelga general”. Las “chichis” no querían ni pintarrajearse, tal era su temor, ya que a toda hora veían pasar a la “yuta” llevándose “mantenidos” a la Alcaidía de la Jefatura.
Sin embargo, las “batidas” tuvieron un resultado final efímero, debido a que más allá del escarnio sufrido por los “macrós” pelados, no había una ley que penalizaba su accionar y por ese motivo, a las pocas horas, eran dejados libres, a menos que se les comprobara corrupción de menores de 18 años, según lo establecía la Ley 4189/ 1903.
Desesperanzado, Brocquen envió una nota al presidente del Comité de Tratantes de Blancas y Corruptores de Menores, permitiéndole esa carta, tomar conocimiento de la detención de Jaime Worelasky, sospechado de estar implicado en una investigación de dicho tenor.
Las averiguaciones del militar le permitieron confirmar la actividad de “explotador de mujeres” de Worelasky, pero no pudo llegar a establecer que corrompiera a menores, por cuanto las mujeres a las que se sindicaba como víctimas, declaraban que el detenido las había seducido y afirmaron que eran mayores. Incluso lo defendieron, según lo apunta una crónica de La Capital del 28 de julio de 1911.
El mismo matutino afirmaba en una de sus informaciones, que Brocquen le había hecho saber al intendente la necesidad de implementar una norma legal para poder controlar a los dueños de los cafetines que no se hallaban enmarcados en una normativa definida. El jefe de la policía afirmaba en su carta que “los cafetines sirven para ocultar el subnegocio de la prostitución”.
*
Obsesionado, quizás, por el incremento de mujeres extranjeras en la ciudad, cumpliendo según su criterio con la tarea de hacer de “sacerdotisas del amor cotizable”, Brocquen se levantó con el pie izquierdo e impartió la expresa orden de enviar a las mujeres de mal vivir al Buen Pastor, medida calificaba por el matutino de la ciudad como “ejemplar”.
Gusanos
Aprovechó también el jefe Político para llevar a esa institución a las “viejas” que recorrían la ciudad los barrios de la ciudad en procura de menores para incentivarlos e iniciarlos en el sexo. El mismo matutino acusaba a las mujeres “entradas en años”, de “arrojar al fango” a otras que trabajaban en los prostíbulos, que proliferaban como gusanos en un cuerpo putrefacto.
Se estaba alejando de su puesto cuando entre julio y agosto de 1911, se comenzaron a conocer los primeros trascendidos e informaciones en voz baja, respecto de la aparición de un nuevo cáncer social para la ciudad: las presuntas actividades al margen de la ley de una organización mafiosa: La Mano Negra.
Aunque las versiones eran fuertes, la policía ya conocía algunos datos, esto es que, en Barrio Mendoza, “la zona vecina de Pueyrredón y San Luis, el corralón de 9 de Julio y Balcarce”[1] y las -ya aludidas en este trabajo- carbonerías dirigidas por sicilianos llegados en mayor número desde el barrio de La Boca que, bajo esa apariencia, recibían gente joven para reclutarla y entrenarla como pistoleros, cobradores de tareas de protección o para realizar secuestros.
Este último tipo de delitos –nuevo para la ciudad- tuvo como principales destinatarios de amenazas extorsivas, a otros italianos que habían logrado una buena posición económica en el Mercado de Abasto – hoy Plaza Libertad, zona roja de travestis y taxis boys- como horticultores.
Uno de los episodios que alcanzó amplio conocimiento en la ciudad tuvo como víctima a Domingo Di Lucio, a quien le exigieron para “protegerlo”, la suma de 1.500 pesos.
Carta anónima
No pasó mucho tiempo para que José Mártire, domiciliado en Riobamba 1619, fuera objeto de una amenaza, la que recibió en una carta anónima que se le enviara “con cruces negras y figuras extrañas” [2]. En ese caso se le exigía la inmediata entrega de una suma que superaba los 2.000 pesos. Como el amenazado se abstuvo de pagar, le colocaron una bomba en su vivienda, la que obligó a la policía a profundizar la investigación, aunque sin resultados.
La Mano Negra llegó al pináculo de su actividad en Rosario entre 1912 y 1922, percibiendo por sus extorsiones sistemáticas, sumas que oscilaban entre 30 y 50 mil pesos. Los mafiosos habían tomado debida nota del estado económico de la sociedad, ya que la burguesía utilizaba sus servicios para contener a los obreros sindicalizados que comenzaban a rebelarse por su precario nivel de vida. La mafia era, sin duda, un elemento utilizado como “contenedor social “o como asistente en los arbitrajes laborales”.
La policía rural, casi inexistente y la ignorancia casi masiva, facilitaban las cosas y muchos comisarios rurales y jefes políticos comenzaron a ocultar bienes económicos que no podían justificar.
La organización mafiosa obtuvo de los familiares de Antonio Chiabrando por el secuestro de éste, en 1913, la suma de $ 50.000. Chiabrando era piamontés y el 90 % de los chacareros extorsionados por ese grupo criminal eran piamonteses como Cuffia, Marini, Migliavaca y Citadini, entre cientos de extorsionados.
Riccotaris y campieris
La corrupción de los funcionarios facilitó que los mafiosos tuvieran la posibilidad de dividir sus áreas de “trabajo” entre urbanos y agrarios o como se los denominaba en esos tiempos, en “riccotaris” y “campieris”. A tal punto estaban organizados que los campieris actuaban en consumo con los primeros. La célula agraria cometía el secuestro, mientras que los urbanos concluían la operación en Rosario recibiendo el dinero. [3]
Un ejemplo clásico de este mecanismo fue el del secuestro de Ayerza[4], un crimen planeado por un “riccotari”, de apellido Marrone y ejecutado por cuatro “campieris”: Giani, Vinti, Frenda y Rampiello. El rescate lo cobró Salvador Rinaldi, a quien vigilaban Capuano, Gerardi y Frenda. Detrás de la escena estaban como cómplices caudillos influyentes, hábiles abogados y víctimas ignorantes.
*
Sus superiores entendieron a esas alturas de la gestión de Brocquen, que era la persona indicada para participar como miembro de la comisión que recibió a militares chilenos que asistieron a la inauguración del Monumento al Ejército de los Andes, en Mendoza.
Pero allí no concluía la destacada labor del perseguidor de los “tratantes de mujeres”, ya que fue intendente general de la policía correntina, mientras duró la intervención de la provincia. Asimismo, fue presidente del Consejo de Guerra Permanente para Tropa de la Capital; ascendió a general de Brigada y se lo nombró director de Tiro y Gimnasia del Ejército.
Casas de tolerancia
A todo esto, a mediados de 1913, en Rosario se iniciaron los traslados de las casas de tolerancia a los barrios establecidos para tal fin por el municipio. Dos fueron los elegidos, uno el sudeste, conformado por las calles Ituzaingó y Alem, a partir de ésta última, con exclusión de dicha calle hasta el río y el otro, el más conocido, el noroeste, después renombrado como Pichincha, delimitado por las calles Pichincha y Suipacha, a partir de Salta (ésta excluida) hasta los paredones del Ferrocarril Central Argentino.
En el segundo se asentaron los burdeles más lujosos. Así fue previsto por las autoridades. Las casas debían reunir «condiciones especiales, a fin de que puedan ser clasificadas como de una categoría superior a las que se permitan en el primero» señalaba el informe y proyecto sobre casas de tolerancia de 1911. Del barrio ubicado en el sudeste se ha perdido casi todo rastro, a diferencia del segundo, que es el que aún perdura en la memoria de los rosarinos.
Estos barrios daban cuenta de los intentos de demarcar desde el municipio —el asunto de la actividad prostibularia era, por entonces, de incumbencia municipal— una suerte de geografía del placer permitido en la ciudad y si bien la condición nómade parecía ser la característica de estas casas, puesto que cada tanto la legislación sufría modificaciones y se producían los traslados en el interior mismo de la ciudad, estos barrios —pese al esfuerzo de ciertos vecinos por tratar de evitarlo— se mantuvieron en calidad de prostibularios hasta 1932, cuando se votó la ordenanza abolicionista, derogándose todas las normativas, permisos, concesiones y resoluciones que reglamentaban el ejercicio de la prostitución y que se puso en práctica a partir del 1º de enero de 1933.
En el barrio Pichincha se asentaron entonces la mayoría de los burdeles legales. Aún perduran algunas de esas construcciones —refuncionalizadas—, edificios construidos especialmente como casas de tolerancia, que dan cuenta de una arquitectura de burdeles y le imprimen a Rosario un sello diferenciador de otras que, si bien reglamentaron la actividad prostibularia, no parecen haber desarrollado esos tipos de dispositivos arquitectónicos específicos.
En ese sentido, uno de ellos es el todavía recordado “Madame Safo”, hoy Hotel Ideal, ubicado en Pichincha 68 bis, que en realidad se llamaba “El Paraíso” y que se pretende ponerlo a la venta porque actualmente “el negocio no cierra”.
Por ese entonces la burguesía nacional se proyectaba a nivel urbano, donde el espacio público no era exclusivo y el movimiento obrero comenzaba a disputar la hegemonía territorial. Cuando, a nivel local, la burguesía rosarina decidió, en la década del 30, en el Concejo Deliberante una trama urbana, los historiadores expresaban en esos tiempos, que no había una imagen de ciudad plural. Es época de proyectos sustantivos como el del Parque de la Independencia, se definen loteos y se amplía el negocio inmobiliario en el que Arijón surge como una figura fundamental como dueño de las tierras.
La ciudad resultante que hoy tenemos responde a esa forma en que se concibió. Obviamente la burguesía dejó marcadas sus huellas.
*
“El permiso de construcción de “El Paraíso” data del 18 de junio de 1914. El Departamento de Obras Públicas se lo otorgó al francés Albert Maury, -alias Ruffat-, en tanto A. Crexell e hijo fueron los constructores. El permiso era para erigir un edificio de un piso de 15.59 metros de frente destinado a casa de tolerancia en la calle Pichincha entre las de Brown y Güemes y el costo era de $43.790”. [5]
En su artículo sobre el tema que nos ocupa, la historiadora Múgica agregó que “Se establecía que el volumen de las habitaciones no podía ser menor a 72 m3 y que la claraboya debía suprimirse o bien colocarse una de abrir y cerrar para no quitar la ventilación de las piezas, en consonancia con las medidas de higiene según la prédica de la época. Desde el punto de vista legal y a fin de cumplimentar las medidas higiénicas, además, los burdeles eran asimilados a las casas de inquilinato”.
Más adelante, en su trabajo, la profesora de la U.N.R acotó que “El 19 de julio de 1928 el propietario del lugar seguía siendo Albert Maury, quien en esa fecha solicitó un nuevo permiso para construir piezas. Por otro lado, su mujer, Marcelle Barrière de Maury, que fue regenta del lugar, aparecía como propietaria del domicilio vecino, Pichincha 60 bis o 52 bis, según rezan los planos.
“Precisamente en un expediente en el que Barriére solicitaba a la municipalidad permiso para construir un tapial con domicilio en Pichincha 52 bis, hay un plano de 1925 que señala que la propiedad vecina es del mismo dueño y todavía aparece así en octubre de 1933.
“En más de una oportunidad se sindicó como propietarios a los hermanos Pedro y Enrique Malatesta (confundiéndolo con Francisco). En realidad, Francisco Malatesta, de nacionalidad francesa, era el gerente o encargado del Hotel París, ubicado en Santiago 1669, donde también vivía su hermano.
“El Paraíso era una casa de 2ª categoría, ya que albergaba a más de dos mujeres y estaba sujeta a radio establecido, amén de las medidas impositivas exigidas por entonces. Esta casa de tolerancia, la más cara de la ciudad, tenía en abril de 1929 unas 15 mujeres trabajando y la tarifa era de 5$”. [6]
Su nombre, forma parte de las fuentes municipales y policiales hasta 1932. Sin embargo, operaciones de memoria periodística de los años 70, sin duda meritorias, renominaron el lugar como Madame Safo o Sapho. Sin embargo, rara vez en la documentación policial y de la época aparece así mencionado; en algún caso se habla de «la casa de Madame Sapho», aludiendo a las regentas, o bien de «El Paraíso de Madama Safo», según dice un documento policial.
*
En el trabajo de Múgica también se apunta que “El Paraíso era muy lujoso. Tenía vitrales, la famosa calesita, alguna habitación cubierta en madera, su techo con cúpula y motivos orientales que apuntaban a una suerte de refinamiento en el arte de amar. Sin embargo, su planta no difiere de otras de la época: un patio central con habitaciones alrededor y una cúpula vidriada. Es por cierto mucho menos monumental —en cuanto a sus dimensiones— que el Mina de Oro, de Pichincha 73. Tenía entre 10 y 16 habitaciones, diferencia que aparecía mencionada en los distintos documentos municipales”.
“En 1923, -se agrega- la que era por entonces su regenta, Alice Ribera, junto con otras colegas solicitó al intendente modificar el artículo 3º de las ordenanzas sobre prostitución, sancionadas el 31 de mayo de 1907, por el que se permitían 15 mujeres por burdel. Por otra parte, la normativa sobre el asunto establecía que el número de habitaciones debía ser proporcional al número de mujeres. Las regentes apuntaban a que se permitiera hasta 25 mujeres por burdel. Y finalmente lo consiguieron en 1930.
“Las casas de tolerancia servían al mismo tiempo de local y domicilio para las mujeres que allí trabajaban -prostitutas y personal doméstico-, aunque existieron algunas variantes ya que muchas mujeres no vivían en las mismas casas, sino que iban allí a trabajar. Las habitaciones no podían tener ninguna comunicación interior ni exterior con las casas vecinas y hacia la tercera década tras el año 1900, se estableció que debían contar con lavatorio de cuatro llaves, agua corriente fría y caliente y los respectivos desagües.
Las regentas
“Las regentas eran comúnmente antiguas prostitutas que hacían «carrera». Algunas continuaban ejerciendo igual la prostitución, sólo que tenían mayores responsabilidades frente al Estado Municipal. Esta función sólo podía ser desempeñada por mujeres, aunque no fueran necesariamente dueñas de los lenocinios.
En algunos casos los dueños eran hombres —como en El Paraíso— de modo que debían colocar una mujer de su confianza, en general su concubina, o a veces su propia esposa, al frente del negocio para adaptarse a las normativas”, argumenta Múgica, quien agrega : “Las referidas regentas eran personalmente responsables de todo lo que sucedía en las casas de tolerancia, de la salud de las mujeres y de cualquier infracción que se cometía en el burdel, sin que por ello disminuyera la responsabilidad del autor de la falta. Entre las más comunes se encontraba el expendio de alcohol a un ebrio, las golpizas y disturbios, la presencia de menores en el lugar, el juego de naipes y tener mujeres sin que figuraran en el libro registro o en la policía”.
El homicidio de Catalina
“Si bien la normativa indicaba que los burdeles autorizados debían ser suertes de gineceos, donde la presencia masculina sólo hiciera su aparición en los horarios estipulados, el archivo policial permite mostrar un universo diferente. El burdel era un mundo muy poblado: había mantenidos que vivían en las casas de tolerancia; en otros casos, los dueños del burdel y sus propias familias, situación que incluía a los hijos, residían en el mismo lugar; los mozos de los cafés solían vivir en las casas donde trabajaban y algunos también funcionaron al modo de hoteles, donde paraban o se alojaban solteros aunque tuvieran a su pareja en otra casa”, indicaba en su trabajo la docente, quien acotó: “En ese sentido El Paraíso fue escenario del crimen de Catalina Binocchio a manos de su querido Abraham Jacobovich. Ambos compartían una habitación en Pichincha 68 bis y ella trabajaba como prostituta en el Café Royal, de Suipacha 150”.
“En medio de una violenta discusión, Catalina le arrojó una botella y él le destrozó el cráneo con una plancha a vapor”, según decía La Capital el 19 de enero de 1922, en una de las crónicas de la época relacionadas con hechos policiales ocurridos dentro de los prostíbulos.
El Hotel París, o casa amueblada y posada de primera clase, que contaba con número de registro, pertenecía también a Albert Maury, como lo manifestó él mismo por nota a la policía de Rosario y en 1933 Francisco Malatesta desapareció de la ciudad cuando la policía de Buenos Aires libró orden de captura en su contra, con motivo de que el gobierno nacional decretó su expulsión del país.
Aunque las casas de tolerancia debían haberse trasladado en diciembre de 1913, hubo tres que gozaron de exenciones especiales —estrategia absolutamente usual en lo que se refería a los burdeles— y terminaron de mudarse en los primeros meses de 1914.[7]
Volviendo al ya citado Brocquen, apuntemos finalmente que el 2 de enero de 1920 fue destinado a la jefatura policial de Rosario nuevamente y, por último, cinco años después de promovido a general de División, actuó como interventor federal de San Juan.
Pasó a retiro en 1927, con 49 años de servicio y 7 meses, falleciendo en Buenos Aires el 24 de marzo de 1928.
[1] Vida Cotidiana de Rosario. El fugaz reinado de la mafia. Capítulo 6. Rafael O. Ielpi, pág. 81
[2] Íbidem.
[3] La Mafia en Argentina. Héctor Nicolás Zinni. pág. 48.
[4] En una crónica que se realizará en el marco de esta exhaustiva investigación, daremos cuenta de la real motivación que determinó que Ayerza debía ser eliminado y que da por tierra con numerosas hipótesis sobre el tema.
[5] Historiadora y profesora María Luisa Múgica. “Cuando el Safo se llamaba Paraíso”. Suplemento Señales. La Capital 13/4/08. Pág.2.
[6] Íbidem
[7] Íbidem. Material de la profesora Múgica, al que hacemos referencia por la calidad de la información recolectada.
————————————–
*Ricardo Marconi es Licenciado en Periodismo y Posgrado en Comunicación Política
Foto: Antonio Berni
Viene de acá: Combatir a la mafia
Continúa aquí: La Mano Negra y el inicio de un nuevo rubro delictivo: la sustracción de automotores