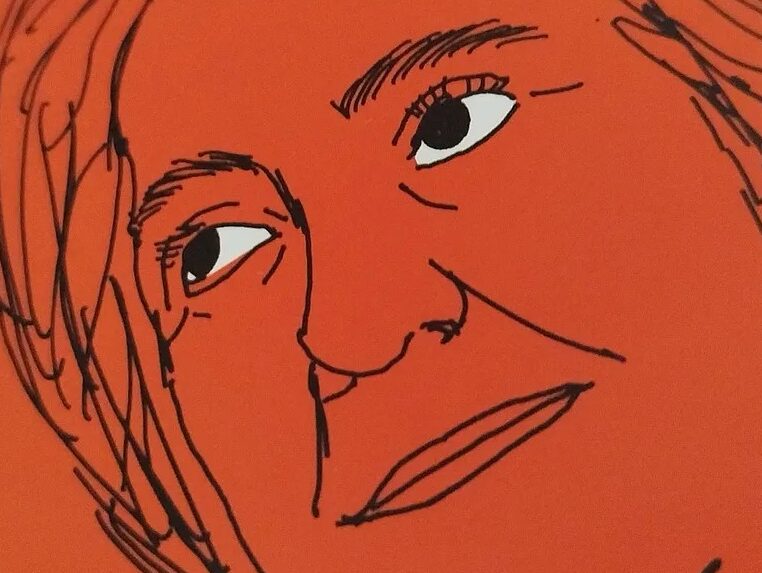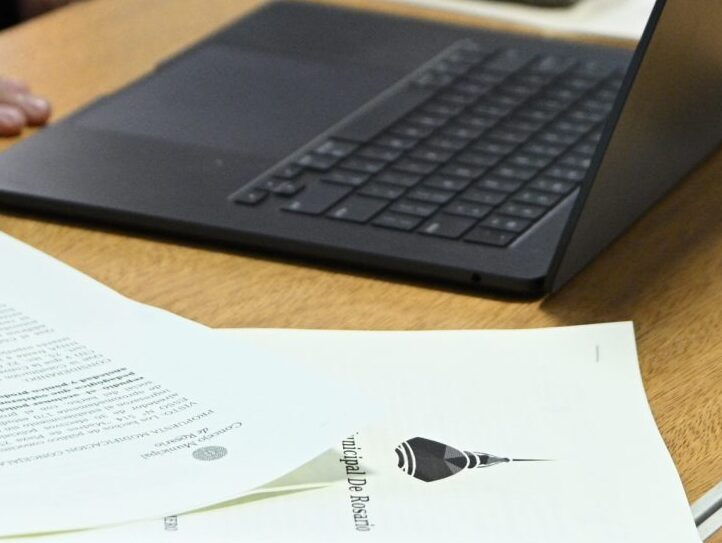📜 El Rompecabezas de la muerte en Rosario – Por Ricardo Marconi
Zwi Migdal: la mutual de los rufianes
El 7 de mayo de 1906, en la localidad de Avellaneda, invadida por un viento helado, se autoconvocaron inmigrantes polacos, rusos y rumanos para fundar la Sociedad de Socorros Mutuos Varsovia.
El objetivo de la nueva entidad, según sus creadores, no era otro que el socorro y asistencia económico y moral a sus adherentes necesitados, en el marco de la ley argentina.
Era una presentación “formal para la gilada”, ya que en realidad los socios terminaron siendo una gavilla de rufianes vividores (caffens) o, en otras palabras, más directas, una sarta de sujetos dedicados al tráfico de personas que ejercían la prostitución.
El término caffens, vale aclararlo, había surgido y aplicado por primera vez en una conferencia sobre trata de personas que se había realizado tres años antes en Berlín, Alemania.
Sin abandonar la sede de Avellaneda, la Varsovia ocupó distintos locales en Buenos Aires y por último se estableció en Córdoba 3280 de Rosario, en una mansión de dos plantas, con sinagoga, salón de fiestas, comedor y sala destinada a velatorio.
Los fundadores
Los primeros fundadores que estamparon su firma en el acta fundacional fueron Marcos Posnansky, Máximo Saltzman, Hernán Brisky y Bernardo Gutwein, quienes tenían como actividad el regenteo de prostíbulos. El presidente de la entidad era Noe Traumann, al que la policía conocía como traficante de mujeres y que, se decía, había sido anarquista.
Traumann fue amigo del periodista y escritor Roberto Arlt, quien habría escrito obras literarias, utilizando personajes basados en historias de vida que les había relatado Traumann.
Asimismo, historiadores detectaron referencias sobre proxenetas que remiten a fines del siglo XIX y la prensa rastreó luego datos hasta 1867.
Sociedad secreta
Dos años después (1869), la Municipalidad de Buenos Aires registró la existencia del Club de los 40, una sociedad secreta que nucleaba a proxenetas de origen judío.
En junio de 1875 Hernán Gerber, vendió en Buenos Aires a 12 mujeres y dos de ellas fueron adquiridas por un rufián rosarino. Ese mismo año, en Buenos Aires, se votó la primera ordenanza sobre la problemática de la prostitución.
Un año antes, en Rosario se había aprobado la primera norma sobre dicha cuestión, en la que se intentó en su articulado demarcar en la ciudad una zona de radicación de prostíbulos.
Más adelante en el tiempo (1896), las autoridades policiales porteñas dieron a conocer una publicación que denominaron “La Galería de los Sospechosos”, donde fueron identificados, con nombre y apellido, 164 sujetos relacionados con la trata. Allí figuraba el nombre de los burdeles que conducían y el de las empleadas.
En el mismo año, la intendencia dio cuenta de la existencia de 61 prostíbulos en Rosario: “La ciudad de los Burdeles”. Los más distinguidos eran administrados por rufianes franceses (Petit Trianon- El Paraíso), este último más conocido como el de Madame Safó, nombre de guerra como se conocía a la administradora-madame.
Viaje de remonta
Así se denominaba a la “excursión” que realizaban los rufianes a Europa para captar mujeres y la sociedad, conformada por ellos, actuaba como financiadora del “emprendimiento”.
Los viajantes simulaban su paso por países de Europa, haciéndose pasar por hombres adinerados que buscaban mujeres para casarse o, en otras oportunidades, planteaban que eran contratistas de personal de servicio.
Los franceses, de manera paralela, tenían sus grupos que se manejaban de manera independiente, pero en el mismo sentido, aunque vale decirlo, se manejaban con mayor delicadeza, mientras que los polacos se destacaban por ser más disciplinados.
En el caso de la Varsovia, uno de los directivos tenía la función específica de recaudar mensualmente el aporte societario. El importe logrado, entre otros objetivos económicos, tenía el de “colaborar” con la División de Investigaciones de la policía para que “mirara para otro lado”.
El comisario Julio L. Alsogaray, una especie de líder de las investigaciones contra la mafia, reveló en un libro de su autoría, titulado “Trilogía de la Trata de Blancas”, la identidad de la totalidad de los socios de la Varsovia y de la Askenasum.
La subasta
Alsogaray contó a sus lectores como se hacían los “remates de mujeres” en el café “Parisien”, ubicado en Alvear al 3100. Allí las mujeres desfilaban desnudas sobre un escenario y la subasta se hacía luego que los compradores “palpaban la dureza de las carnes de las ofrecidas, analizaban la conformación del cuerpo y verificaban el estado de la dentadura y la sedosidad del cabello”.
Las víctimas de trata no podían oponerse a su venta y, en todo caso, la salida era pedir que la explotara otro hombre y, era entonces, que la Varsovia mediaba y fijaba el monto de la indemnización que recompensaría a quien perdía a la mujer.
Sin duda, Alsogaray era un gladiador solitario, entornado por efectivos del área de Investigaciones que miraban de soslayo, lo que ocurría mientras cobraban por hacerlo.
La esclavitud regulada
La Varsovia tenía también la función de regular la relación con el explotador y la compraventa, en un marco en el que la esclavitud no tenía un límite temporal. Sólo era posible un avance para las mujeres: convertirse en madamas.
A todo esto, el rufián Salomón Klein obtuvo -gracias a una gestión personal-, un terreno de la intendencia de Rosario para establecer un cementerio. El mismo fue inaugurado con la presencia de autoridades y bendecido por el rabino Reuben Hacohen Sinay, que vino específicamente al acto desde Buenos Aires.
El cementerio fue regenteado por Klein, según sus propias convicciones, ya que estaba registrado a su nombre y fue él, quien decidió cavar fosas, tanto para rufianes “puros”, de origen europeo oriental e “impuros”, esto es el resto de los familiares.
En 1921 obtuvo su personería jurídica otro grupo mafioso: el que se dio en llamar la Sociedad Israelita de Socorros Mutuos Aschkenasum, dirigida por Simón Rubinstein, que tenía como pantalla de sus actividades ilegales la venta comercial de sedas.
Hay que acotar que los policías honrados, en la división de Investigaciones eran difíciles de detectar. El jefe de Orden Social, Juan Garibotto era un ejemplo, mientras que su jefe, Eduardo Santiago, era considerado como el ejemplo opuesto.
En Rosario, con conocimiento de Santiago, las prostitutas francesas cobraban 5 pesos y eran consideradas “aristocráticas”, mientras que las polacas estaban en un escalón inferior para los consumidores de sexo. Estas últimas cobraban 2 pesos.
En 1927, el cónsul polaco Ladislao Manzur Kiewicz consideró lo que sucedía en Rosario como “un oprobio para la reputación de la nación polaca”, y ese mismo año, la Sociedad Israelita de Protección de Niños y Mujeres denunció que la Varsovia “amparándose en la ley, la utiliza para delinquir y prostituir” y agregó: “Sus socios son traficantes de mujeres y dueños de prostíbulos”.
La asunción de Goyenechea
El destino indetenible hizo que, a Rodolfo Goyenechea, -quien había asumido como jefe policial en Rosario el 22 de febrero de 1930-, le tocara enfrentar a la mafia siciliana, organización que estuvo, debido a ello, a punto de dejar de existir.
“En Rosario, uno de los factores claves para desbaratarla fue que el ascenso social al que habían accedido y gozado varios capos mafiosos itálicos durante la década del 20 –ya aludidos-, había empezado a peligrar, cuando los cambios producidos, al asumir el gobierno de facto, chocaron con nuevas modalidades, más agresivas, de los delincuentes de hacer sus negocios.
Los mafiosos continuaban cometiendo los mismos crímenes y extorsiones, pero en forma silenciosa. Se mataba en un lugar al sujeto elegido y se lo enterraba en un paraje apropiado.
La familia del extinto sabía del homicidio y nada decía a la policía. Se ponía luto y al preguntársele por el muerto, expresaba que se había trasladado de improviso y sin decir nada”.[1]
Pero eso no era todo para Goyenechea, ya que, paralelamente, debía luchar contra los jefes de la Migdal, organización tenebrosa sobre la que cabe agregar una serie de acotaciones.
Trabajadoras a destajo
“La Migdal funcionaba como una fábrica en condiciones de trabajo a destajo”. [2]
En su trabajo de investigación, la historiadora Elsa Ducaroff sostuvo que “Las chicas trabajaban diez horas por día, con un franco semanal”. Atendían algunas de ellas hasta 600 clientes por semana –cifra que esta investigación no comparte por considerarla excesiva- y para que los cuerpos aguantaran aspiraban cocaína, pero de la pura, la que por ese tiempo se vendía sin problemas.
Evidentemente, con los datos expuestos, compartimos el criterio de una de las prostitutas que trabajaban en esa época y a la que menciona en un párrafo la escritora Ducaroff: “Es imposible que en 1920 no haya habido sospechas de alguien que llegaba, buscando novia, a las aldeas más pobres de los pueblos judíos de Europa Oriental, para casarse y llevarse a su mujer a Buenos Aires”. Así se iniciaba el camino a la prostitución.
En Buenos Aires y Rosario, la comunidad judía se desinteresó del tema mientras sucedía e hizo lo propio cuando, en 1930, Uriburu desterró a los “cafishios”. Esto determinó que los “cafishios” judíos abrieran –para disimular, en parte, su actividad- la ya mencionada mutual Varsovia.
La colectividad les tenía prohibido entrar en las sinagogas, a sus mutuales y ser enterrados en sus cementerios. Es esa la razón por la cual la primera versión de la Zwi Migdal o Asociación de Socorros Mutuos Varsovia, se constituyó para poder tener un cementerio.
De hecho, la mutual cambió su nombre, debido a una denuncia realizada por la colectividad judía ante la Embajada de Polonia que, obviamente, no protegía a sus connacionales. Las prostitutas, con muy bajos niveles de educación, no tenían plena conciencia de su explotación y en los momentos que la tenían, les era inculcada por los grupos anarquistas y de izquierda.
Sí hay que decir que la mafia polaca pagaba por la adulteración de los prontuarios, la generación de documentos falsos y la persecución de mujeres rebeldes.
Otras de las circunstancias decisivas para el comienzo de la caída de la Zwi Migdal fue la determinación, tomada por un grupo de rufianes, de fundar la Asquenasum Pelosa, obligando a las autoridades a endurecer la política inmigratoria.
El 20 de mayo de 1930 el jefe de Investigaciones Félix de la Fuente organizó un procedimiento en el barrio de Pichincha y en esa oportunidad fueron detenidas 20 personas de origen judío. En Güemes al 2900, donde funcionaba una sinagoga frecuentada por mafiosos se detuvo a Saúl Friedman “un exsargento de la policía que se hacía pasar por rabino en casamientos y decesos. “Se secuestró una biblia y vestimentas de ritual”. [3]
Friedman formaba parte de una lista de rufianes que conformaban la Unión Hebraica, ubicada en Pichincha 248, que gestionó la realización de un cementerio en Granadero Baigorria, entonces localidad denominada Paganini.
El pedido fue firmado por el propio Friedman, León Sinay, Natán Graber, Hernán Teitelberg, Luis Germelin, Bernardo Sheinser, Mauricio Rotrand y Natán Borenstein.
*
La muerte de un peón
Mientras lo señalado ocurría en la gestión de Goyenechea, Pedro Amorelli, un peón del Mercado de Abasto, no imaginó nunca que sólo con 46 años moriría asesinado el 21 de agosto de 1930, y menos con su propia arma.
En su domicilio de Saavedra 1346 venía recibiendo cartas extorsivas, a las que no les quiso prestar la debida atención. En una de las heladas noches del agosto de Rosario, acompañado en su casa por su hija, de 19 años, escuchó ruidos extraños. Salió de la vivienda y al no detectar el origen de los ruidos, reingresó y tomó el arma que tenía en el placard y volvió a salir para encontrarse, sorpresivamente, con individuos que comenzaron a escapar del lugar hacia una de las esquinas.
Amorelli no dudó en perseguirlos y su hija escuchó luego dos detonaciones. Hacia allí decidió ir ella y se encontró con su padre tirado en la vereda, manando sangre a borbotones de dos impactos de bala en su cuerpo. Ya estaba agonizando y junto a él estaba su arma con dos cápsulas servidas. A los pocos instantes dejó de existir.
Para esos tiempos, Juan Galiffi – sobre el que nos explayamos en otras columnas-, ya se había convertido en un conocido industrial y estaba instalado en Pringles 1255 de la Capital Federal. Desde allí gerenciaba una empresa dedicada a la realización de muebles finos, mientras percibía las rentas que le devengaban tres propiedades que poseía en Caucete, por un valor aproximado a los 75.000, 70.000 y 20.000 pesos, respectivamente.
Poseía, asimismo, otras por valor de 53.000, 30.000 y 20.000 pesos en la localidad de Trinidad. Posteriormente adquirió otras en Buenos Aires, Rosario y Montevideo y hasta tuvo administrando caballerizas, llegando a ser propietario de Fausto y Guayra, los que utilizaba para “arreglar” el resultado de carreras, comprando la voluntad de jockeys y entrenadores. Así, Fausto obtuvo importantes premios en Palermo y la Plata.
La detención de un personaje siniestro
En 1930, fue detenido un siniestro personaje: Simón Rubinstein, como consecuencia de una importante investigación sobre contrabando.
El apresado, un viejo socio de la Zwi Migdal, regenteaba uno de los locales, donde como apuntamos en este trabajo, las mujeres se dedicaban la prostitución. Al día siguiente fue liberado, aunque prontuariado. Era un acaudalado comerciante que caía preso por primera vez.
Rubinstein, según el comisario Alsogaray, “era amigo del diputado Leopoldo Bard, -que promovió una ley contra el consumo de drogas en nuestro país-, y se escondió en la vivienda de un alto funcionario de la policía. Cuando Rodríguez Ocampo pidió su captura y el allanamiento de su casa, la protegió un juez que “tenía pertenencias en su lugar”.
Rubinstein era el dueño de dos grandes tiendas y compraba mercadería de contrabando. Alzugaray lo consideraba el prototipo del rufián junto a Mauricio Caro.
César Etcheverry, a cargo de la División Investigaciones, tuvo que admitir que lo dejó libre, debido a que “no estaba catalogado como contrabandista ni como amoral. [4]
Vale referir, además, que con la aparición de Francisco “Chicho Chico” Marrone, -que al principio de su carrera delictiva era conocido como “Don Pepe”-, las tácticas más agresivas del mismo, causaron importantes fisuras en la mafia local, ya que concitaron una atención pública no deseada sobre las actividades delictivas de los restantes mafiosos. “Chicho Chico despertaba la momia”, decían otros delincuentes de la época y para ellos era ese mecanismo sumamente negativo.
El rumor se hizo realidad
A principios de 1931 se rumoreaba que los rufianes serían liberados y el 27 de enero la Cámara de Apelaciones, integrada por los jueces Oribe y Ortiz de Rozas revocó los procesamientos del juez Rodríguez Ocampo y ordenó las libertades tras negar el valor de las pruebas recolectadas y las denuncias de las mujeres contra los proxenetas y “no se acreditaban hechos de corrupción”.
La Cámara sólo confirmó la prisión de Mauricio Lachman por corrupción de una menor; de David Sucernick y Samuel Weis Blach, por cohecho; así como de Salomón Korn, quien en 1933 terminó condenado a 10 años de prisión por incitación a la prostitución.
El fallo, para el diario “Crítica” fue “indignante” y abogó por “la expulsión de los tenebrosos de la Migdal”.
Entre el 27 de abril y el 2 de mayo de 1931 fueron deportados a Montevideo 125 miembros de la Migdal, pero con el tiempo, algunos regresaron. Mientras el tiempo pasó Rubinstein siguió caminando por las calles de Buenos aires y explotando prostíbulos.
En 1933 la mafia obtuvo el permiso para construir el cementerio en Granadero Baigorria y lo denominó Ziw Migdal. El nombre era un homenaje a Luis Migdal, porque se encontraba entre los fundadores de la Varsovia y la policía lo tenía identificado en el rubro de los alcahuetes como se llamaba a los ayudantes de los rufianes y su presencia no consta en la asamblea realizada en 1906, cuando los mafiosos encargaron a Traumann que se ocupara de conseguir el reconocimiento oficial para a sociedad.
La planilla prontuarial de Migdal lo describía como nacido en Varsovia, en 1854 y radiado en Argentina en 1892. Falleció el 3 de febrero de 1908.
La odisea de Raquel
Proveniente de Berdichen, Ucrania, a fines de 1922 llegó a Argentina Raquel Liberman, nacida en 1900 y fallecida en Buenos Aires 35 años más tarde. Venía a casarse con el empresario Jaime Cissinger.
Arribó a su destino le dijeron que como los gastos del viaje “eran altos y la vida estaba muy cara” le habían conseguido un trabajo en un prostíbulo de Valentín Gómez 2888 de Buenos Aires. Así concluía la primera versión de los hechos.
Posteriores indagaciones revelaron otra historia: Raquel se había casado en Lodz, Polonia, en 1918. Su marido era Yacov Ferber, cuyo oficio era el de sastre. Ferber había viajado antes a nuestro país y se había radicado en Tapalqué.
Yacov falleció en 1923 y la mujer, con dos hijos, quedó abandonada a su suerte, sin ingresos ni profesión, motivo por el cual su cuñada Helke Ferber, relacionada con la mafia y con rufianes la convenció de prostituirse para “mantener a los chicos”.
En 1924 Raquel se vio forzada a registrarse como prostituta sin dar a conocer sus antecedentes familiares y se desempeñó como tal durante un lapso de tres años, llegando a ahorrar 90.000 pesos para comprar su libertad e instalarse por su cuenta en un negocio de música y objetos de arte.
El 20 de junio de 1928 declaró ante el comisario Alsogaray haberse retirado y pidió que su nombre fuera eliminado de los registros de prostitutas. Por esa acción Liberman fue amenazada para que regresara al prostíbulo, tras lo cual conoció a un polaco de 31 años y se enamoró. Se trataba de Salomón Korn, un socio de la Migdal, el que la obligó a reinscribirse luego de que se apoderara de su dinero ahorrado.
Ella recurrió a Alsogaray el 31 de diciembre de 1929 y este la presentó al juez Miguel Rodríguez Ocampo, originándose la causa del desmantelamiento de la Migdal.
[1] La Policía. Martín Edwin Andersen. Pág. 121/122
[2] El infierno prometido. Elsa Ducaroff.
[3] La Capital.
[4] Alzugaray, op, cit p. 73-74, citado por Martín Andersen, La Policía. P. 98. Edit. Sudamericana.
————————————–
*Ricardo Marconi es Licenciado en Periodismo y Posgrado en Comunicación Política
Foto: fachada del prostíbulo Madame Safó. Publicación de www.barriopichincha.com.ar
Viene de acá: Alí Ben Amar de Sharpe «Chicho Chico» el asesino orejudo
Continúa aquí: Mafiosos y torturadores